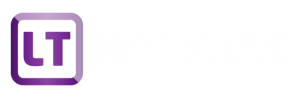“La amistad en Saer” *
Por Ricardo Piglia
Recuerdo siempre la impresión de inmediatez y de asombro que me produjo leer el manuscrito de El entenado (estaba escrito a máquina). Desde luego, no leemos igual un libro publicado o un original (y esa palabra ya lo dice todo). Hay una sensación de cercanía que es única y en el recuerdo nos parece que hemos sido –y seremos siempre– el primer lector de esas páginas.
En aquel tiempo yo dirigía una colección de narrativa en Folios, una pequeña editorial de Buenos Aires, y Saer nos había enviado el libro para que lo publicáramos. Visto a la distancia, me parece que esa decisión define bien su poética y su modo de entender la literatura. Si Saer decidió publicar El entenado en una editorial casi desconocida fue, antes que nada, porque había algunos amigos ahí a los que les tenía confianza.
Por esa misma razón (y me parece que contar esta historia es pertinente aquí) leí las pruebas de imprenta de Glosa y escribí el texto de contratapa. En ese caso, fue otro amigo el que hizo posible la publicación, Alberto Díaz, que desde entonces se convirtió en el editor de Saer (primero amigo, después editor).
Un circuito de amigos sostiene la escritura. Y a ellos, desde luego, les está dedicada. Hay que seguir la compleja red de dedicatorias en Saer y se verá que cada libro tiene un destinatario específico. En mi caso, La pesquisa, una novela policial, porque Saer me ha asociado siempre con el género y ha discutido durante años ese asunto conmigo. Las dedicatorias entonces han tenido una función interna al propósito del libro, y ésa es una cuestión abierta (¿qué quiere decir, después de todo, dedicar un libro?). La sobremesa a la que alude la dedicatoria de Glosa, por ejemplo, es la indicación irónica de la relación de la novela con el Banquete de Platón (del que por supuesto es una glosa).
Los libros están escritos para los amigos. Dirigidos a los amigos, digamos mejor. La amistad es una red que sostiene al que escribe por afuera de cualquier circulación pública. De hecho, la amistad establece el modelo de la lectura literaria: cercana, intensa, fuera de todo control y de todo interés que no sea la complicidad literaria.
En distintos momentos de la obra de Saer tenemos representaciones de esa lectura entre amigos. Por ejemplo, en Glosa. “Una sombra tenue pasa, rápida, por la cara de Tomatis. Sin haberlo pensado nunca, sabe que un pedido de relectura es una forma velada de indicar que el efecto buscado por el lector no ha alcanzado al oyente y que el oyente, o sea Leto ¿no?, para no verse en la obligación de ensalzar lo que no le ha hecho ningún efecto, utiliza el pedido de relectura, y también para preparar, durante la relectura, un comentario convencional que deje satisfecho a Tomatis.”
La proximidad, la atención, la ironía, es lo que está en esa escena. Y también cierta fidelidad. De hecho, quince años después Leto volverá a leer originales de Tomatis “con credulidad y placer”, en un relato de La mayor que se llama, justamente, “Amigos”.
Los amigos se leen entre sí (y muchas amistades se pierden en ese tráfico). La literatura crea un tejido de amigos. Podríamos intentar una clasificación del estilo de esas relaciones.
Primero, la amistad como aprendizaje, la relación entre maestro y discípulo, cuyo ejemplo decisivo está, en El entenado, en el vínculo entre el narrador y el padre Quevedo, que le enseña a leer y a escribir y se convierte en su modelo ético. (“No era únicamente un hombre bueno; era también valeroso, inteligente y, cuando estaba en vena, podía hacerme reír durante horas.”)
Ese tipo de amistad tiene uno de sus ejes en la figura de Jorge Washington Noriega, centro de Glosa, al que todos respetan y festejan y del que todos aprenden y al que todos leen. “Te admiran, te han leído”, le dice Marcos Rosenberg a César Rey al hablar de los jóvenes de la nueva generación (como Tomatis, Leto, Barco). Y Pichón Garay y Lalo Lescano van a comer a un restaurante de la costa “porque saben que años atrás lo frecuentaban Higinio Gómez, César Rey, Marcos Rosenberg, Jorge Washington Noriega y otros que pasaban por la vanguardia literaria local”.
Luego está la amistad entre iguales, fundada en la complicidad plena pero también en la confrontación y la disputa, que define la relación entre el grupo de amigos que rodea a Tomatis y reaparece con variantes en todos los relatos de Saer.
“En la costra reseca”, un relato situado hacia 1955, con Tomatis y Barco que acaban de terminar el secundario y deciden enterrar una botella con un mensaje en una isla del Paraná, puede ser visto como el momento inicial de esa serie (y es en ese relato donde Barco ayuda a colgar en la pared el cuadro de Van Gogh que identificará el cuarto de Tomatis durante toda la saga).
Digamos entonces que la amistad es uno de los núcleos centrales de la narrativa de Saer. El grupo de amigos que se encuentran para charlar y discutir es el tejido básico sobre el que se traman las historias. La amistad funciona en Saer como la familia en Faulkner: define la forma de la narración porque permite enlazar personajes diversos en situaciones distintas a lo largo del tiempo. La estructura abierta de la narración reproduce el juego de encuentros y desencuentros entre los amigos. Hay tensiones, rupturas, rencuentros, historias antiguas, nuevas versiones. Ahí debemos ver la presencia de Pavese en la obra de Saer. En las grandes nouvelles del autor de La casa en la colina, los amigos pasan el tiempo conversando y vagando hasta el alba por una ciudad de provincia.
Esta sociabilidad, fundada en lo que Saer llama “el arte de la conversación”, define el modo de narrar. Está en juego un uso del lenguaje y por lo tanto una forma de vida (los asados, los encuentros en los bares, las caminatas, las visitas inesperadas). La amistad supone además un territorio común. Los amigos viven en un mismo lugar, en una misma región. La cercanía es a la vez espacial y emocional. Los que se van, siguen ahí.
Todas estas cuestiones están presentes desde el principio en los libros de Saer. Especialmente en el largo relato “Algo se aproxima”, escrito en 1960, que cierra su primer libro En la zona. Algo se aproximaba, sí: la literatura de Saer. Difícil encontrar un escritor (salvo Onetti quizá) que haya definido con tanta claridad su mundo en el momento de empezar a escribir.
Al contrario de las amistades inglesas (“que empiezan por excluir la confidencia y muy pronto omiten el diálogo”), las amistades argentinas (si es que existe esa categoría) son una combinación algo extraña de diálogos interminables y de confidencias discretas.
Conocí a Saer a fines de 1964 o principios de 1965 en una mesa redonda en la antigua Facultad de Filosofía y Letras de la calle Viamonte. Habíamos ido a presentar La lombriz, el libro de cuentos de Daniel Moyano, y estábamos, si no me engaño, Saer, Roa Bastos y desde luego Moyano. El libro lo publicó Sergio Camarda, un italiano muy entusiasta que había fundado una pequeña editora familiar que primero se llamó Camarda Junior Editores y luego Nueve 64, donde se publicaron algunos textos clave como Todos los veranos de Conti, y también Palo y hueso de Saer. Por otro lado, a fines del año 65 Camarda editó la revista Literatura y Sociedad, que yo dirigía.
Pequeñas editoras, pequeñas revistas, jóvenes escritores, el apoyo de un autor consagrado, la presentación de un libro como pretexto para un debate literario: podríamos ver ahí ciertos signos del estado de la literatura argentina en aquellos años.
La discusión que se entabló esa noche parece ahora lejana y sin embargo es muy significativa. Se discutía la tensión entre los escritores de Buenos Aires y una serie de excelentes narradores del interior del país que, como Saer, Daniel Moyano, Héctor Tizón y Juan José Hernández, escribían sus obras lejos de la capital (y sufrían, según parece, las consecuencias).
Había un aura latinoamericana en esos escritores (de allí el aval de Roa Bastos) que los diferenciaba de la llamada tradición europeísta de Buenos Aires. El asunto era interesante porque apuntaba implícitamente a poner en cuestión el concepto de literatura nacional y a hacer ver que, en todo caso, existen varias literaturas nacionales que son simultáneas y contradictorias, cada una con su propia tradición.
No recuerdo bien cómo se desarrolló el debate, lo cierto es que inesperadamente –pese a que yo había nacido en Adrogué y vivía en La Plata– me encontré encarnando el centralismo porteño (y la tradición unitaria) frente a Saer, que llevaba, como se dice, la voz cantante de la otra posición.
Recuerdo que discutimos agriamente con alusiones, bromas y argumentos múltiples y muy malintencionados, y que después nos fuimos a cenar al Dorá, donde seguimos hasta que la disputa concluyó (o fue suspendida) algunas horas después, entre bromas y chistes sangrientos, en un café del Bajo.
Tal vez la memoria me falla y fueron otros los participantes, otras las circunstancias, otros los temas de discusión, lo que recuerdo es que estuvimos hablando de La lombriz, en la vieja Facultad de Filosofía y Letras de la calle Viamonte, y después fuimos a cenar al Dorá, y que terminamos casi al alba en un bar de la zona.
Esa primera conversación fue igual a muchas otras conversaciones que tuve luego con Saer. Diálogos apasionados, bromas, una maledicencia liviana, gustos tajantes, argumentos arbitrarios, acuerdos instantáneos y diferencias irreductibles.
Nos vimos muchas veces a lo largo de los años en distintos lugares, en distintas circunstancias que se me han borrado ya, pero recordaré siempre el entusiasmo, la ironía y la inteligencia de Saer como uno de los privilegios más grandes que me ha dado la literatura.
Saer tiene (no pienso escribir tenía) el don de la amistad. Siempre será suyo ese esplendor. Y nadie que lo haya leído podrá olvidarlo.
“Alma, inclínate sobre los cariños idos”, como dice el poema de Juan L. Ortiz.