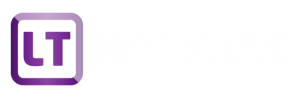“Se ve que tengo el mecanismo de protección de borrar lo feo. Porque hay muchas cosas que no recuerdo. Cuando mis amigas me cuentan algo, me traen sus memorias y ahí me lo acuerdo. Tendría que estar con ellas cada vez que hablo”, dice y ríe a la vez. Teresa Laborde tiene mucho para guardar en ese cofre en el que conserva “lo feo” y que la preserva de la crueldad. Nació en la suma de todos los infiernos y 45 años después, los ojos se le hacen chiquitos cada vez que parece dibujar una media sonrisa. Que seguramente se remite a la de su mamá que, después de todo, “era la súper heroína con su capa de que no nos iba a pasar nada”.
Ser la hija de Adriana Calvo de Laborde no fue fácil. Ni tampoco lo fue irrumpir en el mundo con sus primeros vagidos en el asiento trasero de un Falcon verde mientras su madre era trasladada al Pozo de Banfield, aquel centro del horror más horror por el que pasaron –entre torturas y muerte- más de tres centenares de desaparecidos. Seguramente, en el colchón del fondo del cofre en el que Teresa aparta lo feo están esos instantes.
La historia propia y la de su familia ha sido como un tatuaje indeleble que cargó como una mochila en sus múltiples vidas: su nacimiento, su infancia muchas veces cargada del terror que le propinaba el mismo poder que amenazaba a su madre, sus viajes por la América profunda y sus años de vida en Cuba, el parto que le quedó para siempre asociado a la desaparición de Jorge Julio López, el cáncer que le arrebató a esa mujer coraje que fue su madre.
“Siempre me dio mucho orgullo que fuera mi mamá. Me pesó muchas veces ser de las pocas nacidas en cautiverio que salieron vivas con la mamá. Y por eso quizás me pesó la varita mágica de `por qué me tocó a mí`”, confiesa.

Estos tiempos adrenalínicos desde el estreno de Argentina 1985 la llevan de un lado a otro a dar testimonio de su historia. La película –siente- posibilita un debate que había quedado atravesado por las oscuridades del olvido.
“En algún momento mis padres creyeron que yo era autista. Era muy aislada, jugaba sola. Pero después se dieron cuenta de que no. Tenía y tengo un nervio que no terminó de desarrollarse y escucho mal de este oído. La boca me quedó un poco torcida y tengo problemas en la espalda por el parto. Entonces ellos estaban pendientes para ver qué secuelas podía tener. Yo jugaba mucho sola. Pero es paradójico porque a la vez siempre fui sociable en la escuela. Tenía mis amistades. Y a mi amiga Nati la tengo desde los tres años, cuando íbamos al jardín. De hecho, ella ya en la adolescencia me confesó que no tenía la más puta idea de quién era yo y de quién era mi mamá. Porque seguramente si no, no la hubieran dejado ir a jugar a casa. Pero éramos inseparables”.
La huella más potente que carga Teresa no es la del oído, la boca o la espalda. Está en otro lado y no es tangible. “Mi mamá me enseñó el valor de la organización, de lo colectivo, la certeza de que la justicia es de los más poderosos. Y que habrá que poner fin a esta apatía. Que habrá que sacarles la manija a los dueños del dinero”. Después de todo, como escribieron alguna vez los tres hermanos Laborde “daba la sensación de que las injusticias en este país le daban una fuerza interna para activar, movilizar y movilizarse”. Y por eso también es que elige mirar la realidad actual sin perder de vista las infancias rotas, las muertes jóvenes en manos policiales, las desigualdades hondas que siguen, como un karma sostenido, atravesando al país.
La merienda y el calefactor
Cuando Adriana Calvo y Miguel Laborde fueron liberados, la complicidad de las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata les cerró las puertas. Y no pudieron recuperar sus puestos como docentes. “Mi mamá atravesaba la ciudad para ir a trabajar a una fábrica de cañas, en Núñez, aunque ella era física. Viajaba como dos horas para llegar pero era el único trabajo que tenía. Si no, no comíamos. Y estaba agotada. Sumado a la militancia. Ella de entrada fue a buscar a cada familiar y a decirle que había estado con su hija, con su hijo. En mi casa había gente todo el tiempo de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos y eso también te daba una sensación de protección”.
Cuando los hermanos Laborde se juntan aparecen recuerdos y pinceladas de aquella mamá que fue Adriana Calvo. “Mi hermano dice que cree que la única vez que mi mamá fue a la escuela fue para hacer un piquete porque había paro y les gritaba carneros a los que entraban. Me acuerdo de ella como una mamá que iba y venía todo el tiempo. Pero a la vez era una mamá presente. Si te pasaba algo, siempre estaba. Te sacaba la ficha, se daba cuenta. No era la mamá que te esperaba con la merienda pero sí era la que arreglaba la estufa si se rompía. La desarmaba toda y hasta que no lo resolvía no paraba”.

Tere hurga en su propia historia y sintetiza que su infancia fue “alegre”. Rodeada en las mesas familiares de esa bandada de cinco tíos varones de los que, la menor de todos, era justamente su mamá. “Eran variopintos. Casi todos panzones. Uno más poeta y popular que vivía en una granja en Longchamps, que es donde se quedaron mis hermanos cuando desaparecen a mis padres. No era un tema fácil para resolver qué hacer con ese paquete. Con los dos pibes. Y la que los acogió fue Marta, la esposa de ese tío. Tenían huerta, vendían verduras, era el único tío que no tenía estudios terciarios y Marta es la tía loca y andaba siempre con los remedios caseros, las hierbitas, las cosas de la huerta. Y ella decidió: `yo me los quedo. Dijo entre muchos chicos (porque ellos tenían 4 ó 5) se van a distraer más`”.
Cuando Adriana y Miguel fueron liberados, los tíos panzones hacían asados, se embarcaban en debates interminables, reían a carcajadas por la seguidilla de chistes. Pero también discutían sobre política “a muerte”. Discusiones que, muchas veces, eran el pasaporte a un portazo fuerte. Como pasó en una Navidad de inicios del nuevo siglo. Después, al rato, volvía el abrazo y el reencuentro y hasta las vacaciones compartidas. Entre esos tíos estaba “el Gordo Pira” como le decían todos en la familia a quien en el mundo deportivo nacional era conocido como “el marqués”: Julio César Calvo, comentarista de José María Muñoz, la voz de los estadios connivente con el terrorismo de Estado. “Cuando mi mamá desaparece, mi abuelo le dice al Gordo Pira buscale un buen abogado, y íjate qué hizo, en qué se metió. Obvio que no tenían la misma postura política. El Gordo Pira era facho facho, como decían en la película. Pero también era muy generoso con todos sus sobrinos”.
Plan de fuga

Teresa tenía escasos 8 cuando en su casa se empezó a hablar de que aquellos señores “malos malísimos”, como les explicaron sus padres, serían juzgados. Eran días de terror intenso. De ese que se siente en la panza y por momentos cierra la garganta. “Recién ahora, mis hermanos están recordando cómo tenían un plan para escaparse y definir quién me agarraba a mí para salvarme. Eran días de mucha tensión. Amenazas de bomba. Teléfono pinchado. Ver una valijita ahí por la ventana y no saber si iba a explotar o no. Mi hermana que era más grande, tratando siempre de cuidarme, de alejarme. Al ser la más chica y despistada, se encargaban de mí mis hermanos”.
A Teresa y sus hermanos les fue cincelando sus emociones aquello tan contrapuesto que se vivía en su casa. “Mucha reunión, mucha algarabía con la gente de la Asociación, que se reunía y después de cruzar testimonios horribles y escuchar de torturas, sabían divertirse, compartían vino, comilona, besos, abrazos, risas. Mi mamá sin todo ese colectivo no hubiera sido quién fue. Ellos seguramente, tampoco. Por eso creo también que a todos ellos los terminó de destrozar la desaparición de López, porque no se la esperaban. Y por eso fueron enfermando y muriendo tan jóvenes. A los 60, 62…”.
Las buenas y los buenos

Cuando Teresa tenía 20 años se fue tras una propuesta teatral a Ecuador. Era probar suerte y crecer bajo otros cielos. Vivió y estudió –con una beca que le consiguió su madre, la eterna Adriana Calvo- en Cuba. Fue en La Habana que supo que el mundo de la tela y el circo eran incompatibles con esa espalda dañada en el parto dentro de un Falcon verde. Allí amó y fue amada y gestó a su primer niño. Y “a los 4 ó 5 meses de embarazo mi mamá me visitó en Cuba. Descubrí otra mamá ahí. No sabés lo que cocinaba, cómo me mimó. Ella estaba feliz, yo estaba feliz. Jugamos al truco, al dominó, hicimos una choripaneada, conoció a todos mis amigos. Toda para mí la tuve. Aunque la compartí con mis amigos. Y es muy loco. Porque yo conocí en Cuba apenas llegué a María Santucho, sobrina de Manuela Santucho y de Cristina Navajas. Yo sabía quién era ella pero ella no sabía quién era yo. Y nos hicimos súper amigas. Y cuando mi mamá vino a visitarme, le contó cómo sus tías me habían salvado la vida, siendo las más torturadas porque eran “las subversivas”. Eran las que levantaban el ánimo a los demás, las que impidieron que a mí me llevaran, las que le daban el caldo que llegaba cada tres días a mi mamá. Y María no lo podía creer”.

Al no ser cubanos, ella y su compañero y tener una beca como estudiante, debió regresar a Argentina para el parto. “Cuando yo volví estaba en curso el juicio a Etchecolatz. Yo estaba en la luna de Valencia, después de haber viajado feliz durante 10 años, 5 estudiando en Cuba, embarazada, con el título de licenciada en Historia del Arte, feliz con una panza así de grande. Mi mamá también feliz diciendo `esta vez sí, chiquita, los vamos a condenar por genocidas y no van a poder ir a prisión domiciliaria porque un genocida es un genocida y tiene que morir en la cárcel común`. Yo llegué un mes antes de parir. Alquilamos una casa en Once muy chiquita, que no tenía bañera y yo quería hacer el trabajo de parto en una bañera y me fui a la casa de mi mamá. Ella estaba como siempre, preparando los alegatos. Ella, con una computadora apoyada en una tablita, avanzaba en los textos, y cuando yo tenía una contracción, dejaba la tablita y se acercaba a tranquilizarme. `Este ratito tratá de dormir`, me decía. Y entre medio gritaba: “decíle a la Rusa que ta ta ta” y seguía”. Al momento del parto, el obstetra le dice a Adriana: “Vos te merecés otro parto, vení a recibir a tu nieto”. El instante mágico en que Iker llegó, en condiciones amorosas a este mundo hostil, Adriana se desmayó y después compartieron unas horas de intensa felicidad. Que se hizo trizas el lunes por la mañana cuando, por segunda vez, desapareció Jorge Julio López.
El mundo dio un giro atroz de 180 grados. Se fueron apagando las risas. Hubo momentos en los que “yo le decía a mi mamá: `¿no te das cuentas de que nunca vas a ganar?` Y ella rebatía que la impunidad no permitía que éste fuera un país mejor”.

Teresa sonríe, cuando recuerda que hace escasos días, uno de los jueces de aquel juicio -cuando ella tenía 8 años recién cumplidos- que se ve en la película Argentina 1985, le contestó ante su pregunta que “yo hago un mea culpa por las penas” tan bajas a las juntas militares responsables del horror.
Adriana Calvo hablaba del gatillo fácil de estos tiempos como una consecuencia directa de aquel otro horror. Por eso fue a la plaza cuando mataron a Mariano Ferreyra. Ella acababa de salir de una quimio brutal y le dijo a mi hermano, después de escuchar la noticia en la radio, llevame a la plaza. No se podía mantener en pie por las consecuencias de la quimio. Después de eso, al poco tiempo, murió. Y repetía eso de que los malos ganan cuando las buenas y los buenos no hacemos nada por impedirlo. Y que no hay que mirar para otro lado”.
Teresa Laborde se empeña en estar entre “las buenas y los buenos” que hacen algo para torcer los rumbos preestablecidos. En hablar con pibes y pibas y convencerlos, ella también, de que “no hay que mirar para otro lado”.
Para –de una vez por todas- romper con ese sino histórico de que “los malos malísimos” de los que hablaba su mamá sean los eternos vencedores.
Para Adriana, su canción preferida.