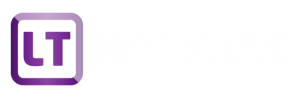Testigos presenciales del derrocamiento de Salvador Allende cuentan detalles de lo que vivieron el 11 de septiembre de 1973
La noche del 10 de septiembre de 1973, Brasil tenía programado un partido con Chile en el Estadio Nacional de Santiago. La Junta Militar chilena ya estaba tramando los últimos detalles para, a la mañana siguiente, derrocar a Salvador Allende y su proyecto de socialismo democrático. Pero como el espectáculo no puede parar –y como quien da un golpe de Estado prefiere que nadie sospeche, por razones obvias– el juego se desarrolla con normalidad.
En el mismo estadio donde Garrincha derrotó a sus oponentes para ganar su segundo campeonato mundial en 1962, Brasil, con un equipo formado sólo por jugadores de equipos del interior de Rio Grande do Sul, perdió 5 a 0. En ese momento, el comandante El jefe de las Fuerzas Armadas, Augusto Pinochet, ya había asumido el mando del golpe de Estado, tomó juramento de silencio a todos los generales aliados, ordenó esa mañana el asedio con tanques al Palacio de La Moneda y ordenó el acuartelamiento de todas las tropas.
Ajenos a todo esto, los jugadores llegan al hotel, cenan y creen que podrán descansar plácidamente en sus camas. Solo que no. Reciben una orden “del más allá” para, junto con los demás invitados, dirigirse al sótano, donde funciona la lavandería*. El motivo de tan atípica noche, pronto comprenderían, es que el hotel estaba ubicado a un costado de la Plaza Constitución, es decir, muy cerca del Palacio de La Moneda, el cual pronto sería bombardeado, invadido y convertido en el escenario de uno de los episodios más trágicos de nuestra historia política.
Cuando amanece el día 11, los marinos ocupan la costa de Valparaíso, a 100 kilómetros de Santiago, y cortan las comunicaciones de la ciudad con el resto del país. Poco antes de las 8 de la mañana, Allende informa a la población sobre el levantamiento y pide a los trabajadores mantener la calma y acudir a sus lugares de trabajo.
Esto es lo que hace la brasileña Vera Thimoteo. Salió de su casa temprano en la mañana y se dirigió al Comité de Industrias Textiles, un organismo vinculado a Corfo, la agencia que administraba las empresas nacionalizadas; nacionalizar las corporaciones, así como los recursos naturales, fue una de las señas de identidad del gobierno de Allende. Cuando llega allí, nota un ambiente extraño. Pase La Moneda y vea un tanque frente al palacio. Casi nadie en las calles. En el Café Brasil, una especie de gran bar donde la gente se detiene a tomar un café antes de trabajar, el mostrador está vacío.
“Algo está pasando”, piensa Vera. En el trabajo no encuentra ningún jefe, sólo una secretaria. Las radios están cortadas por lo que no hay información. Los aviones comienzan a volar a baja altura sobre el palacio. El número de tanques aumenta, llega un pelotón de infantería. “Hasta que llamamos a Corfo y nos dijeron que fuéramos para allá”.
De hecho, las emisoras de radio favorables a Allende son silenciadas, pero otras emisoras difunden declaraciones de los golpistas. Anuncian conformación de una junta integrada por los comandantes de las tres Fuerzas y exigen la renuncia del presidente.
Allende fue un revolucionario. Quería acabar con el capitalismo en Chile e imponer una economía socialista, pero a través de las urnas, el camino que los chilenos llamaron una “revolución con empanadas y vino tinto”, dos elementos obligatorios en la mesa familiar chilena.
La primera parte del proyecto, Allende y su coalición de izquierda UP (Unidad Popular) la pusieron en práctica, ganando las elecciones y causando gran conmoción, hasta el punto de desencadenar manifestaciones que congregaron a 1 millón de chilenos, en momentos en que el La población era de 9 millones. En teoría, el presidente tenía un gran poder. Pero en la práctica, sin una mayoría en el Congreso, intentó implementar su agenda reformista a través de decretos, leyes e intervenciones. La oposición fue feroz, bloqueando su agenda legislativa, acusaciones constitucionales contra ministros e incluso un fallido intento de golpe de Estado, todo con el apoyo de gran parte del empresariado y gobiernos como Estados Unidos y Brasil, entre otros.
“Estaba claro que las cosas no iban a durar”, dijo una vez Fernando Henrique Cardoso, uno de los muchos brasileños que se exiliaron en Chile durante la dictadura aquí (1964-1984). Para el expresidente, Allende y su equipo no veían a Pinochet como su principal oponente. Tanto es así que, días antes del 11 de septiembre, Allende le confió al general golpista su intención de convocar a un referéndum sobre la reforma constitucional, pues pensaba que la Constitución de la época –promulgada en 1925– obstaculizaba el camino hacia el socialismo.
Pinochet difunde esta información entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas y el resultado es lo que se vio en las calles y se escuchó en la radio esa fatídica mañana. “Las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a destituir al gobierno que estaba llevando a Chile a convertirse en un satélite soviético”, dijo una transmisión radial según la memoria del músico Raúl Ellwanger, otro brasileño que fue a intentar ser feliz en un lugar donde lo dejaron- ala, usar barba y tener una colección de libros de Mao Tse Tung en casa no era un delito. “Si encuentran un terrorista, denúncienlo”, dijo la radio, para luego enfatizar que cubanos y brasileños estaban entre los subversivos más deseados, y mencionó nombres de brasileños conocidos.
El nombre de la periodista Flavia Cavalcanti no se menciona públicamente. Pero, por precaución, tras enterarse de lo que pasaba en La Moneda y darse cuenta de que se acercaba el golpe, decidió salir de casa con su novio, Tom Thimoteo. Incluso empiezan a quemar materiales impresos comprometedores, pero deciden dejarlos atrás y darse prisa. “Fumaba mucho, así que llevé varios paquetes de cigarrillos, perfume… Tom sacó pasaportes, dólares. Cogimos nuestra mejor ropa, un abrigo, ya que hacía frío, y nos lanzamos a la deriva. Fuimos al centro para ver qué estaba pasando. Fuimos a la casa de unos amigos, estaba llena de gente quemando papeles”.
El discurso final
Allende pronuncia su último discurso a las 10:10 horas, en la única emisora de radio todavía leal al gobierno y que todavía podía transmitir, mientras los golpistas apuntaban sus municiones contra todas las emisoras de radio no alineadas.
Un discurso “maravilloso”, afirma Vera Thimoteo en la entrevista con Brasil de Fato por videoconferencia. “Dijo que los no patriotas estaban tratando de derrocar la democracia, pero que el pueblo chileno resistiría la injusticia como siempre. Y finalizó diciendo que tarde o temprano las avenidas volverían a florecer y el pueblo ganaría”. A través de la pantalla del ordenador se puede ver alguna que otra lágrima discreta que se anuncia bajo sus ojos. “Cada vez que lo recuerdo, me emociono”.
“Sepan que, antes de lo que piensan, se abrirán de nuevo las grandes avenidas por las que pasará el hombre libre, para construir una sociedad mejor”, son las palabras finales del revolucionario que no sale de palacio aunque sabe que la casa caerá.
Ese día, lamentablemente, lo que se vio en los bulevares y calles de Santiago fueron señales de peligro. Francotiradores de los golpistas y de la resistencia están apostados en puntos estratégicos. Aun así, como el viaje hasta Corfo es corto, Vera decide caminar. “Me escabullía para evitar los disparos”, recuerda. “La situación era de guerra. Los militares sabían que el golpe tenía que ser muy violento, de lo contrario habría resistencia”.
Una vez allí, nadie sabe qué hacer. Al cabo de un tiempo, siguiendo instrucciones de la dirección del Partido Socialista, Vera se sube a un coche que se dirige a un lugar donde los simpatizantes deben refugiarse. Cuando llegan a una esquina, ve policías y le pide al conductor que no entre por esa calle. “Pero los chilenos tenían algo de pensar que el Ejército era constitucionalista y ese tipo de cosas no sucederían. Sobre todo porque, en el intento de golpe de julio (dos meses antes), el general (Carlos) Prats (entonces comandante de las Fuerzas Armadas, que se exilió en Argentina tras el derrocamiento de Allende) sofocó el golpe”.
Durante su mandato presidencial, en conversación con Fidel Castro, Allende afirmó que las Fuerzas Armadas de Chile eran tradicionalmente neutrales y no se inmiscuían en política. Fidel dijo que esto podría cambiar el día en que se contradijeran los intereses de la clase a la que pertenece la jerarquía militar, escribió alguna vez Max Altman en Opera Mundi.
“Pero soy un extranjero. ¿Por qué vamos a correr el riesgo?”, insiste Vera. Dicho y hecho. Detienen el coche, registran a todos y la policía descubre armas en el maletero. “Tan pronto como entramos a la comisaría, los muchachos entraron en pánico, no sabían qué hacer. Apareció un oficial histérico y fascista, diciendo que me iban a fusilar por llevar un arma. Amartilló su rifle, pero alguien lo llamó y se calmó. Luego fui a ser interrogado por el comandante de la comisaría. Vi un montón de tarjetas del Partido Socialista. Le conté una historia triste, él más o menos se la creyó, pero no funcionó porque estaba con los otros chicos. Pasé todo el día allí. Escuché los bombardeos en el palacio”.
Ella oye, pero no puede ver. Raúl Ellwanger ve, pero no oye.
Al despertar el día 11, Raúl pasa por la JAP (Junta de Abastecimiento y Precios), donde la gente recibía las cuotas de alimentos que podía comprar: racionamiento severo, parte del sabotaje para derrocar al gobierno. Luego fue a la Universidad de Chile, donde estuvo becado, “porque acordamos que si había un golpe resistiríamos”. Llegas allí, no encuentras a tu grupo. Entrar en la ‘liebre’ (aglomeración) y regresar a casa pensando: “¿Cómo voy a quemar mi colección de Mao?”.
Desde la ventana de la cocina
Cuando llega, se topa con su vecino con el dedo levantado y haciendo un gesto amenazador. También encontró el horno entreabierto, porque el amigo que vivía con él, Roberto Metzger, había puesto a cocer un trozo de carne tan grande que la puerta ni siquiera se cerraba. Sobre la estufa, a través de una ventana que da al centro de la ciudad, empiezan a aparecer aviones que, poco a poco, entiende, van camino de cometer un acto criminal contra la democracia. “Entraron en el marco de nuestra ventana. Se les podía ver llegar al palacio y ‘picar’. Pero no escuché nada”.
Raúl llama a la puerta de una vecina ultraderechista, “pero súper solidaria”, y llama a una amiga, que poco después lo recoge para llevarlo a su casa. “La tradición democrática de la clase media chilena era muy fuerte”, evalúa, cuando se le pregunta sobre el gesto de su vecino de derecha de abrirle la puerta en un momento de caza de brujas como ese para dejarle usar el teléfono.
El bombardeo del palacio comienza poco después de las 11 de la mañana. Se disparan cohetes contra el segundo piso, donde se encuentra la oficina presidencial. Dos horas después, consciente de que los militares controlan el país, el presidente ordena la entrega de los asistentes que se encuentran allí con él, en el edificio destruido. Cuando los militares entran para tomar posesión del palacio, escuchan dos disparos. Es Allende suicidándose con un rifle que había recibido como regalo de Fidel Castro.
En su recorrido por la ciudad en busca de lugares seguros donde refugiarse, Flavia Cavalcanti toma un autobús en las afueras hacia el centro y nota que los pasajeros, la mayoría humildes, tienen una expresión triste en el rostro. “Me llamó la atención que todos estaban llorando. Gente muy sencilla, fue impresionante”. Allende era un líder popular.
En el período distópico que siguió a su trágico final, los registros oficiales dan cuenta de más de 3.000 personas asesinadas y desaparecidas (de las cuales 1.162 siguen desaparecidas hasta el día de hoy), casi 40.000 arrestadas y torturadas. Por no hablar de los exiliados, estimados en más de 200.000.
Ante el ambiente de guerra que se respiraba en las calles, cualquier persona non grata para el régimen dictatorial sabía que no era en absoluto imposible formar parte de una estadística como ésta. En un momento dado, Flávia se encuentra con el novio de Vera, que la busca, sin noticias. Y ella le dice: “Yo tampoco sé de ella”. Y así permanecerían muchos días.
Tras ese primer interrogatorio, Vera pasa la noche en la comisaría de mujeres, sola en una celda. Al día siguiente, un camión del ejército pasa recogiendo a los prisioneros y ella se marcha. Es un vehículo descubierto, por lo tanto vulnerable a disparos provenientes de todos lados, todo el tiempo. “Los soldados tenían mucho miedo de que les dispararan. Estábamos acostados y nos apuntaban con armas, porque decían que si les disparaban, nos dispararían a nosotros también”.
“Soldado chileno, a cualquiera que camine por la calle después del toque de queda, dispárele en la cabeza. No disparen al cuerpo”, dice otro mensaje radial según la privilegiada y, queremos creer, confiable memoria de Raúl. Sin embargo, desde su percepción, los encargados de ejecutar tales órdenes no las trataron bien. “Los soldaditos también estaban asustados”, afirma. Muchos eran del interior, venían de 3.000 kilómetros de distancia y encontraron a familiares en situación de terror. “Aparte de que muchos admiraban el socialismo, Allende”.
No hay escapatoria
El camión vulnerable lleva a Vera al Ministerio del Ejército, donde, según ella, no hubo ningún interrogatorio, sólo golpizas. Cuando se le pregunta si también fue golpeada, confiesa que, en su caso, el ataque tuvo esos toques de crueldad que los acosadores suelen reservar a las reclusas. Cuatro hombres y una mujer en una habitación. “No tenía escapatoria”.
Una vez consumado el golpe, era necesario consolidar la toma del poder. Uno de los capítulos más degradantes de este proyecto fue la Caravana de la Muerte, una cacería que recorrió varias ciudades del país en busca de opositores para ejecutarlos. Una de las víctimas más recordadas es el periodista Carlos Berger, militante del Partido Comunista, detenido en la ciudad de Calama (norte) por negarse a suspender las transmisiones de la emisora de radio donde trabajaba el día del golpe.
Pinochet, fallecido en 2006, fue procesado y quedó bajo arresto domiciliario por este caso, el primero por el que tuvo que presentarse ante la justicia chilena. Hace tres meses, el general retirado Santiago Sinclair, de 92 años, fue condenado a 18 años de prisión por su participación en la caravana.
Los brasileños anónimos que amablemente contribuyeron con sus historias a este informe pudieron continuar con sus vidas con normalidad después de escapar de las garras de la dictadura.
Raúl Ellwanger, quien era residente y tenía documentos chilenos, obtuvo en el registro civil un salvoconducto, documento que le permitía circular libremente, con una especie de inmunidad, durante 24 horas. Aprovechó, cruzó la frontera con Argentina y se fue. ¿Qué es lo que más lamentas que los soldados destruyeron en tu casa? “Mi guitarra”.
Flavia Cavalcanti, que tenía ciudadanía argentina, obtuvo asilo en la embajada argentina para ella y su novio Thom Thimoteo. Calcula que entre 500 y 600 personas se refugiaban en el interior cuando entraron, durmiendo en una habitación enorme, llena de colchones dispuestos uno al lado del otro, donde se encontraron con muchos amigos, entre ellos brasileños y chilenos. Luego de 15 días lograron abordar un avión rumbo a Buenos Aires. Thom, que sólo tenía ciudadanía brasileña, se casó con ella para poder ir con ella a Argentina.
Vera Thimoteo salió del Estadio Nacional, donde estuvo detenida hasta finales de noviembre, a través del Comisionado de la ONU para los Refugiados Políticos, hacia una casa bajo la bandera suiza. De allí se dirigió a Suiza, donde le concedieron asilo y donde finalmente pudo ver a su hermano Tom, quien viajó hasta allí para encontrarla. Logró llevar consigo a su novio, el líder del Partido Socialista, Germinal Arce.
“Vivimos casi tres años de gobierno democrático, con la esperanza de que fuera posible cambiar las cosas, de forma pacífica, y de repente el golpe vino con tanta violencia que acabó con toda esa esperanza”, reflexiona Vera. “Pero tengo algo muy fuerte con Chile, un vínculo muy fuerte, y siempre me conmueve mucho todo lo que pasa allí”.
El 12 de septiembre de 1973, es decir, el día después del golpe, reapareció todo lo que hasta entonces había faltado en los anaqueles del mercado, dice Raúl. Y dada la rapidez con la que el suministro volvió a la normalidad, tenía claro que los productos no habían sido importados. De hecho, estamos siendo racionados por comerciantes alineados con el plan de sabotaje que terminó socavando al gobierno de Allende hasta que su situación se volvió insostenible.
La utopía de una sociedad mejor había sido violada y enterrada. La democracia había sido bombardeada. Pero lo importante es que ahora la gente podía comer y comprar todo lo que quisiera. Y la pelota podría seguir rodando (salvo en el Estadio Nacional de Santiago, que se convertiría en un gran campo de concentración de presos y violadores de derechos humanos).
*Historia relatada por una de las fuentes de este reportaje, Raúl Ellwanger, y confirmada en un reportaje en el sitio web Sul 21.
Edición: Thales Schmidt